- ¿Ha llegado Jacopo?
- No. Hace dos horas que tomó
el camino a Cauterets; pero debe haber hecho grandes rodeos para explorar los
alrededores.
- ¿Alguien sabe si el bote
del lago de Gaube es aún conducido por el viejo Cornedoux?
-Nadie, capitán; hace tres
meses que no hemos ido al valle de Broto1 -respondió Fernando-. Estos infelices
carabineros conocen todas nuestras guaridas. Ha sido necesario abandonar los
caminos habituales. Después de todo, ¿qué gruta o cueva de los Pirineos les son
desconocidas?
- Eso es cierto -respondió el
capitán San Carlos-, pero aun cuando este país me haya sido completamente
desconocido, era imposible permitirme cualquier vacilación. Del lado de los
Pirineos orientales, fuimos perseguidos día y noche, y expuestos a innumerables
peligros, por medio de artimañas que casi no podían ser puestas en práctica,
apenas reuníamos nuestro sustento para la jornada. Cuando uno se juega la vida,
es necesaria ganársela; allá abajo no teníamos nada más que perderla. ¡Y este
Jacopo que no acaba de llegar! ¡Eh, ustedes! –dijo, dirigiéndose hacia un grupo
compuesto por siete u ocho hombres recostados a un inmenso bloque de granito.
Los contrabandistas
interpelados por su jefe se volvieron hacia él.
- ¿Qué quiere usted, capitán?
-dijo uno de ellos.
- Ustedes saben que se trata
de hacer pasar inadvertidos diez mil paquetes de tabaco prensados. Es dinero
contante. Y encontrarán bien que el fisco nos deje esta limosna.
- ¡Bravo! -dijeron los
contrabandistas.
- Abandonamos Jaca sin
grandes penas, y gracias a nuestra lejanía del camino de Zaragoza que hemos
tomado por la derecha, llegamos esta mañana a Sallent de Gallego. Allá, se nos
repartieron libremente las mercancías en diferentes sacos. Hemos llegado al
valle de Broto; aun cuando esos parajes estuviesen plagados de hombres vestidos
de verdes, hemos podido atravesar la frontera de Francia, y estamos aquí a un
día de Catarave donde, en efectivo, seremos retribuidos con buenos sonoros
escudos.
- En marcha entonces -dijeron
los más dispuestos de la banda.
- Paciencia -dijo San Carlos.
Nos queda por hacer lo más difícil. Estamos acampados a dos leguas2 de los lagos de Arastille y de Gaube,
quedando la ruta a Cauterets a nuestra izquierda. Si llegamos a esos lagos,
despistaremos fácilmente a los carabineros que nos persiguen. Conozco por allá
una embarcación conducida por un tal Cornedoux, que le jugaría más de una mala
pasada, y en algunas horas les haremos perder nuestras huellas entre los
bosques de Geret.
- Ah, entonces capitán -dijo
uno de los contrabandistas-, ¿tiene usted el mapa del país?
- Sí, no temas, y déjame a mí
solo el cuidado de manejar bien este peligroso asunto.
- ¡A sus órdenes, capitán!
¿Qué ordena usted para el próximo cuarto de hora?
- Mantengan sus armas listas
y quítenles el polvo. La oscura noche y la humedad favorecerán a nuestros
malditos perseguidores. Es una fatalidad que Jacopo no esté de vuelta.
¡Recuerden que esos paquetes de tabaco, como nobles extranjeros, deben entrar a
Francia sin pagar derecho! Pero tengan en cuenta que no anunciaremos su llegada
a golpe de tiros de carabina. Revisen entonces las balas de sus fusiles, y
asegúrense que estén en estado de hablar para responder a la primera pregunta.
¿Qué escucho a lo lejos?
San Carlos interrumpió su
serie de recomendaciones y puso su oreja en el suelo.
- Es el paso de Jacopo -dijo,
levantándose-, lo reconozco; pero es necesario que suba por la ladera opuesta
del pico. En una media hora estará aquí. Descansen entonces; con coraje y con
prudencia. Duerman, amigos, con los puños cerrados y el ojo abierto; a la hora
necesaria, los despertaré. Buenas noches3
-¡Si Dios quiere!3
Los contrabandistas, dóciles
como grandes niños, se cubrieron con sus mantas; con la carabina en la mano y
exhaustos por el transporte de las mercancías durante muchas leguas, no
tardaron en dormirse.
El capitán San Carlos permaneció
pensativo cerca de una roca.
La noche caía sobre el valle
de Broto, y el silencio acompañaba su tenebrosa llegada. La parte inferior de
los glaciares se llenaba de una sombra húmeda, mientras que en el horizonte los
picos negros del Estour se iluminaban aún con los últimos destellos de la
atmósfera. Eran las nueve de la noche; todas las estrellas habían desaparecido
del cielo, que había abierto todas sus maravillas nocturnas detrás de la gruesa
cortina de profundas tinieblas. El tiempo se recargaba con esa pesantez con la
cual se cargan muchas veces los últimos meses del otoño; sin embargo, las
largas nubes, que parecían detenidas por las altas elevaciones de las montañas
no encubrían ninguna tormenta en el seno de su negra inmovilidad. Ya la temperatura
refrescaba con la cercanía del invierno, pero el suelo, aún caliente por los
últimos rayos del sol del mes de septiembre, compensaba generosamente los
primeros fríos que emitían las acumuladas nieblas. La atmósfera respiraba
apenas y tomaba el ejemplo de estos contrabandistas silenciosamente dormidos, a
los cuales sus sueños no los podían traicionar a tres pasos de distancia. Estos
hombres, tranquilos como las masas gigantescas que pesan sobre sus cabezas,
parecían vivir esta vida estable y accidentada de las naturalezas montañosas;
en algunas oportunidades, inamovibles, pegados al suelo, sin movimiento
apreciable, parecían petrificados como las inmóviles rocas sobre las cuales
reposaban; en otras, hábiles, impetuosos, alborotados, se les pudiera tomar por
esos torrentes brillantes y rápidos con el cual el Gave anima en ocasiones las
sinuosidades salvajes y multiplicadas de su curso. En medio de su existencia
sosegada de contrabandistas, en los encuentros con sus temidos enemigos y
durante la espera de algunas horas que les traen a veces la ignorancia y el
cansancio físico, se comportan como los verdaderos nativos de esas montañas
perdidas, los hombres de esta naturaleza incomprensible, hechos de rocas, de
torrentes y de nubes.
La tropa del capitán San
Carlos estaba acampada en una especie de nido de águilas, formado por una gruta
encajada entre oscuridades inaccesibles. Un camino conocido sólo por el jefe,
que serpenteaba a lo largo de la ladera meridional de la montaña, les provocaba
todo tipo de vértigos. Un gigantesco pino, inclinado sobre este escondido
retiro, hacía su descubrimiento más que problemático. Sólo el azar, ese traidor
de doble cara que pasa eternamente de un campo enemigo al otro, conocía, al
igual que el capitán, este oscuro camino lleno de piedras rodantes.
Al amanecer se puede ver,
desde este retiro, pintarse en el horizonte la gigantesca barrera que separa a
Francia de España, esa cadena de montañas que surca incesantemente el horizonte
en una longitud de cuatrocientas treinta leguas; hacia el sudeste, la brecha de
Roland, elevada a mil cuatrocientos sesenta metros, al pie de la cual los
contrabandistas habían pasado la noche, habría golpeado las miradas por el
impresionante precipicio de sus laderas y el ojo hubiera buscado vanamente la
cima del monte Perdido, el pico más elevado de los Pirineos, cuyas cimas
vertiginosas se envuelven eternamente en su blanco manto de nieve.
Hacia el Norte, las
innumerables ramificaciones del Gave, los encantadores lagos de estos valles
encadenados, los bosques felizmente agrupados en las laderas de las colinas
hacen un contraste pintoresco con las rudas maravillas del Sur. Es éste el
regreso a una naturaleza más agradable y más dulce; no había que descender para
encontrar los campos civilizados y los espíritus cultivados, pero para alcanzar
el área del capitán San Carlos, había que escalar enormes montañas. Jacopo no
podía, por tanto, llegar tan rápido.
Esperándolo, San Carlos
estaba descansando en una postura pensativa. Era un pequeño hombre, flaco, nervioso,
de rasgos poco distinguidos. Un original sin copia entre los tipos de
contrabandistas de la Ópera Cómica. Astuto por naturaleza, inflexible de
carácter, saqueador por necesidad, fecundo inventor de artimañas matemáticas,
sus planes de campaña no eran más que difíciles teoremas que resolvía por los
principios de la geometría práctica. Estas demostraciones estaban por encima de
la inteligencia de sus compañeros; no mostraba jamás a las circunstancias ese
genio del instinto que, en los casos desesperados, hacía brotar las más
maravillosas combinaciones. No había casos desesperados para el capitán San
Carlos; cada situación difícil de antemano prevista tenía su solución lista,
aun cuando, en los peligros inminentes, la astucia del jefe no le podía faltar.
Sus compañeros sabían bien
quien era el hombre que los comandaba; también tenían en él una fe católica; no
era por la fuerza física que San Carlos dominaba su tropa de semibandidos, era
por la fuerza moral. Además, hábil en los ejercicios corporales, ágil como una
gamuza, clarividente como un águila, manejaba adecuadamente su carabina de
largo cañón cuyo impacto sorprendía desagradablemente a los hombres vestidos de
verdes, quienes tenían una dolorosa experiencia. Estaba vestido, como los
otros, con chaqueta y pantalones de color, un cuchillo de caza cuidadosamente
afilado, se enfundaba en su cintura; un gran sombrero se extendía sobre la
mochila de seda coloreada que se balanceaba sobre su espalda. Un pañuelo
anudado alrededor del cuello y unas ligeras alpargatas en sus pies completaban
su vestimenta; su carabina descansaba cerca de él y su manta estaba
descuidadamente tirada en el suelo, entre los sacos de pieles donde se
ocultaban las mercancías prohibidas. Sus compañeros dormían; él esperaba con
paciencia.
Una especie de grito
producido por el temblor de unos labios se hizo escuchar. San Carlos respondió
y pronto, Jacopo estaba a su lado.
- ¿Y bien?
- ¡Malas noticias!
- Tanto mejor.
- ¿Por qué?
- Porque las malas noticias
me permiten actuar con certeza, las buenas serían engañosas y me dejarían
turbado.
- Se conoce de nuestra
expedición; los carabineros nos buscan.
- ¡Los evitaremos!
- ¡Dios lo quiera!
- ¿Hasta dónde has ido?
- Hasta los lagos.
- ¿Y el barquero?
- No lo pude ver; los hombres
vestidos de verdes estaban por allá.
- Atravesaremos la ruta de
Cauterets y llegaremos más arriba al lago de Gaube, para evitar todos los
cursos de agua del Gave que atraviesan los bosques de Geret.
- ¿Cómo atravesaremos el
lago?
- No te preocupes por eso,
Jacopo; antes de llegar, tendremos un reencuentro con los carabineros.
- Diablos -dijo Jacopo-,
tanto peor.
- ¿Por qué?
- Es que el sargento
Francisco Dubois, que nos ha venido persiguiendo desde Cerdeña, ha encontrado
nuestra pista. Le ha jurado a sus grandes dioses capturarlo a usted muerto o
vivo y encabeza el destacamento que está acampado en los lagos de Arastille.
- Tomaré mis medidas
- ¡Usted sabe, capitán, que
su cabeza tiene puesto un precio! Usted tiene allí una carabina que habló un
poco más alto en el último encuentro, y tan alto que ha hecho silenciar a más
de un perseguidor enemigo.
- No te preocupes por mí.
Despierta a los otros, y pongámonos en marcha.
- No he venido solo, capitán
-dijo Jacopo, deteniendo a San Carlos-. Tengo un hombre que quisiera tratar con
usted por uno o dos paquetes de cigarros.
- Bien. Dile que venga. Y que
se prepare.
Jacopo se retiró; San Carlos
se quedó solo reflexionando un instante y dijo, frotándose las manos:
- Seremos dignos del honor
que nos quiere hacer el señor Francisco Dubois. No me desagradaría conocerlo.
Jacopo regresó, seguido de un
campesino de las montañas, e inmediatamente fue a despertar a sus compañeros.
- ¿Es usted el jefe?
-preguntó el campesino.
- Después hablamos -dijo San
Carlos.
- ¿Existe alguna manera de
tratar con usted?
- Después -respondió San
Carlos-. ¿Qué quieres?
- Puesto que usted vende sus
mercancías a los negociantes de las villas, usted bien pudiera hacerlo conmigo,
si le pago a buen precio.
- Según. ¿Qué mercancías
quieres?
- Lo que usted tiene.
- ¿Qué?
- Los cigarros.
- ¿Quién te lo dijo?
- Nadie. Un contrabandista
siempre tiene cigarros.
- ¿Cuántos necesitas?
- Mil.
- ¿Dónde vas a venderlos?
- Del lado de Tarbes. Allí
gano la comisión que nos dan, por revendernos las mercancías, los negociantes
de Catarave.
- Bien, podremos ponernos de
acuerdo. Pero...
- ¿Qué?
- ¿Cómo harás para llegar a
la villa más cercana?
- No será muy difícil.
- ¿Y para escapar a los
carabineros?
- ¡Diablos! ¡Le seguiré!
- ¡Ah! ¡Ah!
- He venido antes para
asegurarme de su promesa.
- Pero, ¿sabes quién soy?
- ¡Qué pregunta! Usted es San
Carlos.
- San Carlos. ¿Quién te lo ha
dicho?
- ¡Diablos, los carabineros!
- ¡Los carabineros! ¿Dónde
están?
- Cerca de los lagos de
Arastille.
- ¿Les has visto?
- Como lo veo a usted,
capitán San Carlos.
- Eso es bueno. Espera aquí.
- ¡Jacopo! -gritó en voz alta
San Carlos.
Jacopo caminó hacia donde se
encontraba el capitán, que lo llevó algunos pasos más allá del campesino y le
dijo en voz baja:
- ¿Dónde están los
carabineros?
- En los lagos de Arastille.
- ¿Estás seguro?
- Muy seguro
- ¿Se lo dijiste a ese
hombre?
- No. No he hablado con él.
- ¿Te ha parecido que tenía
intenciones de hablar?
- No ha abierto la boca en
todo el camino.
- ¿Dónde lo encontraste?
- En el camino a Cauterets.
- ¿Y qué te dijo?
- Me dijo: “Necesito
cigarros”. Le respondí: “Venga conmigo”.
- Partamos.
San Carlos se dirigió al
campesino.
- Vendrás con nosotros
-dijo-, ya nos pondremos de acuerdo en el camino.
- A sus órdenes.
El capitán se dirigió hacia
su tropa; los contrabandistas ya estaban en pie. Se habían echado sus mantas
sobre los hombros, puesto sus carabinas en forma de cabestrillo, y sujetado
sobre sus espaldas, por medio de cuerdas artísticamente hechas, los sacos de
mercancías.
La oscuridad era completa, el
camino estrecho y rocoso; este camino parecía colgado por casualidad a las
laderas de la montaña, y en ocasiones proyectaba precipicios impenetrables. El
pie vacilaba sobre estas piedras rodantes que centelleaban al chocar. Una sola
persona podía pasar de frente por este camino inseguro. San Carlos se
encontraba a la cabeza de la tropa y el campesino iba detrás de él, seguido de
los otros contrabandistas. Era necesario estar habituado a estas sinuosidades
aéreas para no precipitarse desde las mortales alturas.
El capitán marchaba sin
vacilar entre estos salientes gigantescos, y desenredaba instantáneamente el
misterio de esos senderos. Luego de un cuarto de hora de marcha, giró hacia la
izquierda, y se encontró al pie de una elevación por la cual debía subir.
Los contrabandistas
engancharon a sus pies unas grampas de hierro y comenzaron su ascensión.
Ayudados por ese punto de apoyo, llegaron sin muchos problemas a la cima de la
elevación. El campesino los había imitado y se había servido de los mismos
instrumentos.
- ¿Estás habituado a esta
clase de viajes? -le dijo San Carlos.
- Sí. Esta no es la primera
vez que veo estas tierras.
- ¿Es cierto eso? -dijo el
capitán.
- ¡Es cierto! Antes que el
capitán Urbano fuese detenido por los contrabandistas franceses, yo marchaba
junto a él. Me vendía sus cigarros a una buena suma, y le pagaba bien. ¿Conoce
a Urbano?
- Sí. Era un hombre bravo y,
si la traición no lo hubiera detenido, aún estuviera defendiéndose con su fusil
de esos carabineros del Diablo.
- Pero, se encontró con un
rudo sargento.
- ¿Quién?
- Francisco Dubois. Tiene,
diablos, mucha reputación. En estos momentos comanda un destacamento en los
puertos de Cerdeña.
- Al contrario. Está en los
alrededores de los lagos de Arastille.
- No es posible -dijo el
campesino sorprendido.
- Y ha jurado que, muerto o
vivo, se apoderará del capitán San Carlos.
- ¡Ah, capitán! Tenga usted
cuidado. Aun con el respeto que le debo, no pagaré mucho por su mercancía.
- ¿Y por qué?
- Porque corre el gran
riesgo, tanto como usted, de no llegar a Catarave.
- ¿Crees eso?
- Ya lo creo. Digamos que no
ha ocurrido nada, que no le he pedido nada. Me iré sin sus cigarros y usted
seguirá adelante sin mi compañía.
- ¡Tienes miedo! ¡Entonces,
ese Dubois es terrible!
- Ah, ya lo creo... ¡Usted no
lo conoce bien!
- No. Él ha aprendido que los
carabineros no pueden venir detrás de mi tropa, y me ha perseguido desde
Cerdeña sin poderme alcanzar. Por otra parte, parece que es un hombre bravo,
por tanto lo estimo, y estoy encantado de enfrentármele. ¡Astucia contra
astucia! ¡Habilidad contra habilidad! Tenemos la ventaja. Él tendrá más
posibilidades de hacer emboscadas que de descubrirlas. ¡El sargento Dubois no
se apoderará jamás del capitán San Carlos!
- ¿Por qué?
- Porque se vanagloria
demasiado de prenderlo.
La tropa se había alejado
bastante del camino de Cauterets, que habían tomado por la izquierda. Los
contrabandistas se detuvieron y San Carlos salió a explorar los alrededores. El
campesino quiso acompañarlo.
- Espera aquí -dijo el
capitán.
- Pero, por favor, déjeme ir.
- No.
- ¿Por qué esta negativa,
capitán?
- Porque eres un poco más
cobarde de lo normal.
El campesino se calló y se
quedó con el resto de la tropa. San Carlos avanzó por el camino. Todo parecía
tranquilo. Había, a cada lado, grandes grupos de rocas difíciles de atravesar.
A cualquier otro le hubiese parecido sencillo seguir el camino trazado, debido
a que los carabineros buscaban y caminaban por los senderos impracticables.
Pero San Carlos tenía su plan, y les hizo una señal a sus compañeros para que
lo siguieran.
- ¿Qué camino es este? -le
preguntó al campesino.
- El camino de Cauterets.
- Bien -dijo San Carlos.
Ellos lo atravesaron y se
abrieron paso a través de las piedras y las rocas. Estas aglomeraciones
titánicas parecían sobrenaturales. El campo de batalla donde Júpiter derrotó a
los gigantes aliados debía estar también sembrado con sus proyectiles que se
dirigían contra ellos. Cerca de bloques inmensos, que sólo la mano de Enceladoo.4 habría mantenido en pie, inmóviles
cascadas de piedras saltaban en las laderas del camino. Estos guijarros de
formas redondas debían librar ensordecedores combates en las tormentas pirineas
y el silencio que pesaba sobre tantas rocas equilibradas contrastaba con estas
meticulosas aglomeraciones en las cuales cada grieta encerraba un eco, y en la
cual cada eco estallaba como un trueno. Al cabo de una media hora de marcha,
los hombres de San Carlos se detuvieron. Habían llegado a uno de esos lugares
secretos donde los contrabandistas perseguidos muy de cerca entierran con
presteza sus mercancías prohibidas. San Carlos hizo retroceder al campesino
algunos pasos y se aseguró que la gruta estuviese vacía. Se dirigió a sus
compañeros y ordenó reunir los sacos que habían sido cargados.
- ¿Cuántos cigarros quieres?
-le preguntó al campesino.
- Un millar, si es posible.
- ¿Cuánto pagarás?
- Capitán, sus negociantes
los venden a cuatro soles en Francia, luego el gobierno los vende a cinco5. Quiero
ganar tanto como pague.
-Serán treinta escudos -dijo
San Carlos.
-Veinticinco escudos6. No
rebajaré más.
-Treinta escudos7, mi bravo.
Es lo menos que se puede pagar por los prensados de tabaco por los cuales hemos
tenido que enfrentar al sargento Francisco Dubois.
-Y Dios me salve -dijo el
campesino-, no llegarán a su destino. Veinticinco escudos contantes y sonantes.
Los venderé a cincuenta8 y me ganaré setenta y cinco francos.
- ¡Sea! Toma uno de esos
sacos. Ellos contienen mil.
El campesino se dispuso a
abrir el saco.
- ¿Dudas de nosotros? -dijo
el capitán.
- No. Pero me gusta hacer los
negocios limpiamente.
- ¡A tu manera! ¿Y el dinero?
- Aquí tiene quince bellas
piezas de Francia.
- ¿No tienes monedas
españolas?
- Por el momento no, capitán.
- Bien. Apresúrate.
Partiremos enseguida.
El campesino abrió el saco,
examinó el contenido y lo cerró hábilmente sin que se viesen deslizarse nuevos
cigarros entre las otras mercancías. Hecho esto, se echó su fardo al hombro y
la tropa, a una orden de San Carlos, lo siguió a través de las sinuosidades
laberínticas. El capitán retomó la conversación con el campesino.
- ¿Se dirige usted hacia los
lagos? -dijo este último.
- No -respondió San Carlos-,
voy a hacerle una jugarreta a Dubois. Voy a ir simplemente hacia el valle de
Argelia dando un rodeo y, de allí, me iré a Catarave.
- ¿Y la posta de Fourmont?
- Es sorda y ciega.
- Me gustaría mejor ir por
los lagos, los carabineros no tienen embarcaciones. Llegaremos a la costa mucho
antes de que ellos hayan llegado y entonces las mercancías estarán seguras en
los bosques de Geret.
- Diablos, mi bravo -dijo San
Carlos-, conoces el país. Pero, entonces a qué vienen tantas precauciones.
Tengo, entre los carabineros, gente de la cual me puedo fiar y que no
permitirán que me bloqueen el paso.
- Entonces -dijo el
campesino, encogiéndose de hombros.
- Bien -dijo severamente San
Carlos- dices que...
- ¡Digo que es imposible!
- ¡Pero tú deberías saberlo,
tú que lo sabes todo! Y a propósito, ¿por qué no te haces contrabandista?
- No me gustan los tiros.
- ¿Y si tenemos un encuentro?
- Me lanzaré a tierra.
- ¡Vamos, eres más cobarde de
lo normal! Ya te lo he dicho.
La banda había llegado a un
gran camino un poco menos rocoso que los senderos impracticables hasta ahora
recorridos por ellos. Algunas plantas mostraban sus tiernas cabezas entre las
piedras menos unidas, y tenían sus bellos ojos cerrados hasta el naciente
amanecer. Los flotantes penachos de saxífraga9 de larga hoja se hundían con
melancolía y, en su sueño, olvidaban la rival proximidad del cardo carmesí y de
la carlina10 de hojas de acanto. Varios matorrales
de variadas especies confundían acá y allá sus silenciosos tallos. Los
rododendros11 habían apagado los rayos sin número
que, en los bellos días de sol, van dibujando en la fecunda corola sus colores
más vívidos y los lirios blancos, habiendo misteriosamente acercado los lóbulos
de su cáliz de satén, esperaban en silencio el comienzo de la próxima aurora,
para dirigir al cielo, con el canto de los pájaros y las acciones de gracias
del hombre, sus brillantes plegarias y sus himnos de fragancia.
Pero sobre todas estas
poesías circundantes se extendía una noche pesada y negra, burguesmente
inconsciente de las bellezas que tocaba, y de los rayos que desvanecían su
oscuridad. No se enrojecía por los tintes hotentotes y los colores abisinios
con los cuales se enmascaran las más frías creaciones. Pero los hombres del
capitán San Carlos no se preocupaban demasiado, y, habiendo llegado al camino,
no se percataron del cambio de vegetación. Ignoraban dónde los llevaba su jefe,
y ninguno de ellos le había dado a estas tierras desconocidas su verdadera
latitud.
San Carlos seguía su plan.
Había multiplicado, a propósito, los rodeos del viaje a fin de no despertar
sospechas. Y era el camino de Cauterets, ya atravesado, el que recorría para
llegar al lago de Gaube.
- Eh, amigo -dijo,
dirigiéndose al campesino.
- ¿Capitán?
- ¿Dónde estamos?
- Usted pregunta que dónde
estamos –dijo, sorprendido, el campesino.
- Sí. ¿Cuál es este camino?
- El gran camino de Argelia.
- ¡Muy bien! Eres fuerte en tu
Geografía. Mi buena estrella me ha hecho encontrarte, porque sin ti me hubiese
perdido en estos confusos laberintos. Gracias.
- Entonces, capitán, ya que
se acerca usted al lugar donde va, lo abandono.
- Aún no.
- ¿Por qué?
- He aquí el porqué, amigo.
Dos de mis hombres te van a vigilar.
- A mí –dijo, completamente
sorprendido, el campesino.
- A ti. ¡Porque este camino
no es el de Argelia, es el de Cauterets por donde hemos pasado hace una hora!
Entonces, o no eres del país o sí lo eres. Si lo eres, entonces me has engañado
con conocimiento de causa y me quieres hacer perder. Si no lo eres, me has
engañado diciéndome que eres nativo de la región y aliado del capitán Urbano.
En los dos casos, eres un mentiroso y a un mentiroso en estos caminos se le
llama un espía. Podría romperte la cabeza, pero no lo haré.
El campesino no respondió.
Fue a tomar puesto al final de la tropa, entre dos contrabandistas que
escrupulosamente le servían de escolta. San Carlos no se ocupó más de este asunto;
haciendo apurar el paso a sus compañeros, y dejando a su derecha, en el
horizonte, los lagos de Arastille, se dirigió al lago de Gaube.
Se veía ya el monte Viñamala
que se baña en sus límpidas aguas. Quedaba una media hora de marcha. El capitán
retomó el camino a través de tierras raramente pisadas por el paso del hombre;
su fatigante marcha fue de pronto interrumpida por unos muros de granito que
era necesario franquear desgarrándose las manos y las rodillas. Algunos cursos
de agua sin profundidad fueron felizmente atravesados; los contrabandistas no
emitieron queja alguna sobre la duración del viaje y la aspereza del camino.
El capitán San Carlos quería
poner entre sus perseguidores y él esa extensión de agua difícilmente
abordable. Esperaba encontrar esa embarcación que él solo conocía y que el
viejo Cornedoux reservaba previamente para sus expediciones más aventureras;
los carabineros podrían difícilmente perseguirlo, y en poco tiempo llegaría a
los bosques sombríos y espesos donde sus huellas se perderían fácilmente. Pero,
para esto se necesitaba prever todo y tener todo previsto: que Cornedoux no
estuviera, que la embarcación hubiese sido destruida. San Carlos se dirigía
hacia el pico del Estour12 donde, en los lugares ocultos marcados
con anterioridad, depositaría en lugar de seguridad sus mercancías de
contrabando. La imperfección de las noticias de Jacopo lo dejaba en la
disyuntiva de ir o la derecha o a la izquierda del lago. En cuanto a los espías
entre los carabineros, no tenía ninguno; esto sólo lo había dicho para asustar
al traidor introducido en su tropa que se había jactado de esas ayudas
foráneas.
Hacía algún tiempo que los
contrabandistas avanzaban hacia el noroeste, más silenciosos que los fantasmas
de las leyendas. El peligro se acercaba con el lago. Las balas mortales iban de
cada recodo del camino, quizás, a asaltar a la pequeña tropa. Detrás de cada
roca podía centellear alguna luz y salir una lluvia homicida. También, los ojos
estaban atentos, las orejas abiertas, las manos cerca de la carabina, pero el
corazón estaba en el corazón, y ni un latido más rápido traicionaba una emoción
imposible, un terror desconocido. Por estos senderos estrechos, los contrabandistas
marchaban en fila. San Carlos a la cabeza. El campesino se hallaba detrás,
entre los dos hombres que lo vigilaban activamente. Al menos, no parecía
preocupado, y fumaba despreocupadamente un excelente tercena13 que había sacado de su bolsillo.
- ¿Desean alguno? -le dijo a
sus guardianes.
No hubo rechazo.
El campesino les había dado a
escoger algunos en el saco recientemente comprado y los contrabandistas
mascaron entre sus dientes dos excelentes prensados3. Pero, al
cabo de algunos instantes sus cabezas le pesaban, sus piernas se doblaban, sus
ojos se cerraban obstinadamente, y pidiendo ayuda llamaron a sus camaradas que
estaban tan ocupados que no se habían dado cuenta de nada. A sus llamadas,
éstos se detuvieron y en un momento, San Carlos se acercó a ellos.
- ¿Qué pasa? ¿Qué tienen?
Grandes bostezos le
respondieron y los dos hombres cayeron a tierra en un estado de completa
somnolencia.
- ¿Dónde está ese campesino?
-preguntó San Carlos.
Se miró en los alrededores:
nadie. Había huido, luego de haber adormecido por medio de cigarros cargados de
opio a los guardias destinados a su custodia.
- ¡En marcha! -gritó San
Carlos-. Se despertarán mañana. No tenemos un minuto que perder, camaradas. El
enemigo está ya sobre nuestros pasos. Sus vidas dependen de su rapidez. En un
cuarto de hora estaremos en el lago. Los carabineros no tienen embarcaciones
para perseguirnos. En marcha, y pobre de los rezagados.
El capitán recogió los sacos
abandonados por los dos adormecidos guardias y se dirigió con sus ocho hombres
a través de los caminos. La noche redobló su oscuridad. El monte Viñamala se
dibujaba entonces con sus pendientes imposibles. San Carlos conocía una grieta
estrecha hundida entre dos conos trazados perpendicularmente, en la cual no se
apuró a esconderse, y por tanto, del lado del lago, un solo hombre hubiera
ametrallado la banda a su gusto. Los contrabandistas serpenteaban en medio de
las profundas tinieblas, extendían sus manos para no herirse con los agudos
salientes, y gateaban en algunas ocasiones para franquear una depresión de la
roca. ¡Se diría que era una larga culebra que se arrastraba sin ruido en las
grietas de un muro en ruinas!
A la extremidad de esta zanja
aplastante dormía el lago de Gaube. Allá, los carabineros esperaban sin duda
una presa inevitable. San Carlos contaba sin embargo con su ignorancia de los
lugares en general y de esta roca en particular. Una vez llegado a la rivera,
estaba a cien pasos de la cabaña del viejo barquero y su embarcación lo ponía
al seguro.
Pero, ¿existía la
embarcación? ¿Estaría el barquero en su casa? ¿No irían los carabineros a
diezmar la tropa?
San Carlos se acercó a la
extremidad opuesta. Avanzó solo, gateando y con una habilidad tal que su marcha
no lo hubiera denunciado a la oreja más atenta. Salió de la brecha, asomó la
cabeza, y no vio nada. Se deslizó hacia la orilla... ¡Nada! Ya se dirigía hacia
la cabaña cuando vio un hombre inmóvil al borde del lago. Llegó cerca de él,
sin llamar su atención, lo agarró por el cuerpo y le puso la mano en la boca.
- ¡Oh, Dios! -dijo este.
- ¡Cornedoux! -dijo San
Carlos.
- San Carlos -dijo Cornedoux.
- ¡Calla! Estamos rodeados.
- Sí. Los carabineros andan
por allá.
- Y la embarcación, ¿está en
buen estado?
- Está lista.
- Desamárrala y dirígete a la
orilla del lado de la brecha
- De acuerdo, capitán.
San Carlos regresó con su
tropa, le hizo signo de avanzar y se reunió con ella en el momento en que la
embarcación llegaba a la rivera. San Carlos embarcó con sus ocho hombres. El
barquero permaneció en tierra y los contrabandistas zarparon.
- ¡Estamos salvados! -dijo
San Carlos- Remen fuerte.
El lago de Gaube no tenía más
que una legua y media de ancho13. Es
profundo, frecuentemente de veinte a veinticinco toesas14. Allí
muchos arroyos, pequeños afluentes del Gave, desembocan. Esta situado a una
legua del puente de España que se encuentra sobre uno de sus afluentes y a dos
leguas15 aproximadamente de Cauterets y de
Catarave.
La embarcación que dirigían
los contrabandistas era de una rara construcción, con grandes protuberancias
por delante y por detrás y su velocidad era mediocre. Los sacos de tabaco, los
fusiles y la pólvora fueron depositados en grandes cofres de madera hechos de
roble, interiormente vestidos de cobre y de hecho impermeables. Si la barca se
hubiese sumergido, las mercancías hubiesen quedado intactas. Estos cofres,
también muy particulares eran bastante espaciosos para contener los objetos
sujetos a derechos y pasados de forma fraudulenta por los hábiles
contrabandistas: lanas, cueros, pieles, pañuelos, jamón, manteca, vinos finos,
telas, aceite, tabaco, tintes, jabón y metales. Todas estarían allí diariamente
encerradas y saldrían entonces debido a los compromisos secretamente
establecidos en las villas fronterizas.
Los ocho hombres permanecían
en silencio. San Carlos dirigía la embarcación. Avanzaban lentamente sobre esta
onda inmóvil que no se resistía de manera alguna a los esfuerzos del navegante.
Pero San Carlos sabía que uno de los afluentes del Gave era alimentado por el
lago mismo y formaba, bien delante una especie de lago, una corriente submarina
de la cual se pensaba aprovechar.
¡De pronto, un ruido
inacostumbrado se escuchó! Eran ruidos de remos batiendo irregularmente el
agua.
- ¿Qué es eso? -dijeron los
contrabandistas a baja voz.
- Callen -dijo San Carlos.
No se veía nada a cinco pasos
por delante de ellos.
- ¡Hola a los del barco!
-dijo una voz dotada de un acento francés.
- Estamos atrapados -dijo San
Carlos, pero confiándose a sus recuerdos, dirigió más activamente la
embarcación hacia la corriente que sospechaba.
- ¡Hola! -dijo alguien-.
Respondan o abriremos fuego.
- Que cada uno de ustedes
-dijo San Carlos a sus hombres- ate una de sus cuerdas alrededor de su pecho.
Estas eran unas largas
cuerdas de aproximadamente diez toesas16, que iban
colgando en los bordes de la embarcación.
- ¡Hola! ¡Fuego!
El lago se iluminó de repente
con un rápido destello. San Carlos vio cuatro canoas cargadas de carabineros
que lo rodeaban; en medio de ellos, el campesino que había escapado daba sus
órdenes. Era Francisco Dubois. San Carlos lo reconoció.
- ¡Ya te tengo, San Carlos!
-gritó el sargento.
- Aún no, mi amigo -respondió
el capitán.
- Hacia adelante -gritó el
sargento.
- Hacia abajo -gritó el
capitán.
Solo algunos pies separaban a
las canoas de la embarcación del capitán. Los perseguidores se precipitaron
sobre él. Su choque debía hacer estallar en pedazos a la embarcación, pero
grande fue la estupefacción de los carabineros cuando sus propias embarcaciones
chocaron las unas contra las otras. ¡San Carlos, su tropa, su embarcación, todo
había desaparecido!
- Desaparecidos -dijeron los
carabineros.
- Esto es singular -dijo
Francisco Dubois.
No había ni cuerpos, ni
mercancías. Las canoas se dispersaron en todos los sentidos cerca del lugar del
desastre.
- ¡Nada! ¡Ningún resto! ¡Ni
un cadáver! -dijo el sargento
Durante un cuarto de hora su
búsqueda fue infructuosa. No vio nada. No encontró nada. Una antorcha fue
encendida y al mismo instante, los carabineros vieron a los contrabandistas con
sus fardos cargados y subiendo por la colina opuesta. ¡Era fantástico, era para
morirse de la rabia!
El sargento no conocía estas
misteriosas embarcaciones, en las que la proa y la popa llenas de aire la
sostienen a una altura constante hasta que se sumergen. Por tanto, San Carlos,
en el momento en que iba a estallar en mil pedazos, abrió la válvula situada en
el fondo de la embarcación, que había puesto aproximadamente a diez toesas, y
los hombres atados a sus bordes habían sido remolcados por la misma. Una vez
que entró en la corriente submarina, no tardó en ganar la orilla vecina. Allá,
había tirado a tierra, las mercancías, los fusiles y la pólvora sacadas de los
cofres, y los contrabandistas ganando a rápidos pasos los campos que los
separaban del bosque de Geret, se distanciaron provocando la sorpresa de los
aturdidos carabineros.
- ¡Fuego! -gritó el sargento.
Pero las balas se perdieron
en el espacio.
- ¡Adelante! -gritó Dubois
fuera de sí.
Las canoas volaron sobre las
aguas del lago y ganaron la ensenada donde acababa de desembarcar el capitán
San Carlos. Pero la misteriosa embarcación había sido reenviada a su elemento
acuático, donde el viejo barquero la recogería más tarde y la ocultaría sin
muchos contratiempos de las miradas indiscretas y salariales de los empleados
del fisco.
Los carabineros desembarcaron
y, con sus fusiles cargados, se lanzaron sobre las huellas de sus enemigos.
Pero estos tenían la ventaja y, aunque llevaban una pesada carga, caminaban con
paso rápido. Sin embargo, cada vez que San Carlos llegaba a una pequeña
eminencia, miraba hacia atrás y se veía ganando velocidad. Los carabineros
descargaron, en algunas ocasiones, sus fusiles y las balas rodaban hasta los
pies de los contrabandistas que estaban muertos de fatiga.
Llegaron así al puente de
España, formado por abetos de veinticinco a treinta pies17 de longitud que atravesaban el Gave
apoyándose sobre enormes masas de granito de cuarenta pies de altura18. San
Carlos vio a sus compañeros exhaustos y los carabineros tratando de alcanzarlos.
De esta manera, después de pasar por el puente, se escondió detrás de una de
las rocas sobre las cuales se desarrollaban la magnífica cascada del Gave y
descendió con una habilidad asombrosa por sus flancos perpendiculares. Los
contrabandistas le siguieron, se aventuraron a través de un camino, o más bien,
un reborde de piedras de un pie de largo, siendo así ocultados por el propio
salto de agua. Una gruta se ofrecía a sus ojos. Las mercancías fueron allí
dejadas con presteza y la tropa del capitán San Carlos se dispersó en diversas
direcciones.
Cuando los carabineros
llegaron al puente, lo atravesaron rápidamente, pero no vieron ni oyeron nada;
entonces regresaron sobre sus pasos, husmeando durante dos horas por los
alrededores y no teniendo más que la consolación de enviarse mutuamente a todos
los diablos, que tanto detestaban este tipo de gentes.
A la mañana siguiente, los
sacos de tabaco llegaron a Catarave, sobre las espaldas de hombres especiales
enviados a la gruta del puente de España por los negociantes de la villa; luego
San Carlos y sus hombres, que recibieron el pago por el precio convenido,
retomaron el camino de las montañas cantando los más alegres de sus coros y
jurando por todos los santos sonoros de su calendario que los contrabandistas
eran y serían siempre las gentes más felices del mundo, mientras hubiera
cigarros en España y hombres vestidos de verdes para impedirles su entrada a
Francia.
NOTAS:
- En España, villa pirinea
que se encuentra al Sur del pico de Viñamala.
- Cuatro
kilómetros.
- En
español, en el original.
- Uno
de los gigantes que Gea creó para vengarse de los Titanes. Vencido por
Zeus fue enterrado debajo del Etna, cuyo volcán representa el aliento del
gigante.
- Cuatro
soles equivalen a veinte centavos. Cinco son veinticinco.
- Setenta
y cinco francos.
- Noventa
francos.
- Ciento
cincuenta francos.
- Planta
que crece en las fisuras de las rocas.
- Planta
de hojas espinosas, que se parece mucho al cardo.
- Arbolillo
de la familia de las ericáceas, de dos a cinco metros de altura, con hojas
persistentes, coriáceas, oblongas, agudas, verdes y lustrosas por el haz y
pálidas por el envés. Se cultivan como plantas de adorno.
- Verne
comete aquí un error que no corrigió. El pico Estour no existe, pero sí el
pico Estom, que está situado en el macizo montañoso de Viñamala.
- Seis
kilómetros.
- De
cuarenta a cincuenta metros.
- Ocho
kilómetros.
- Aproximadamente
veinte metros.
- Aproximadamente
de ocho a diez metros.
- Aproximadamente
trece metros.
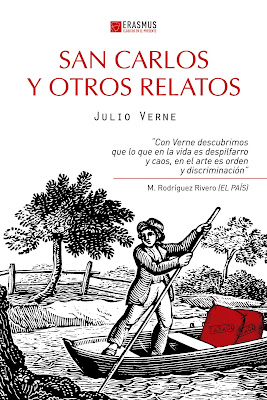





No hay comentarios:
Publicar un comentario